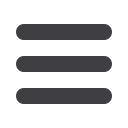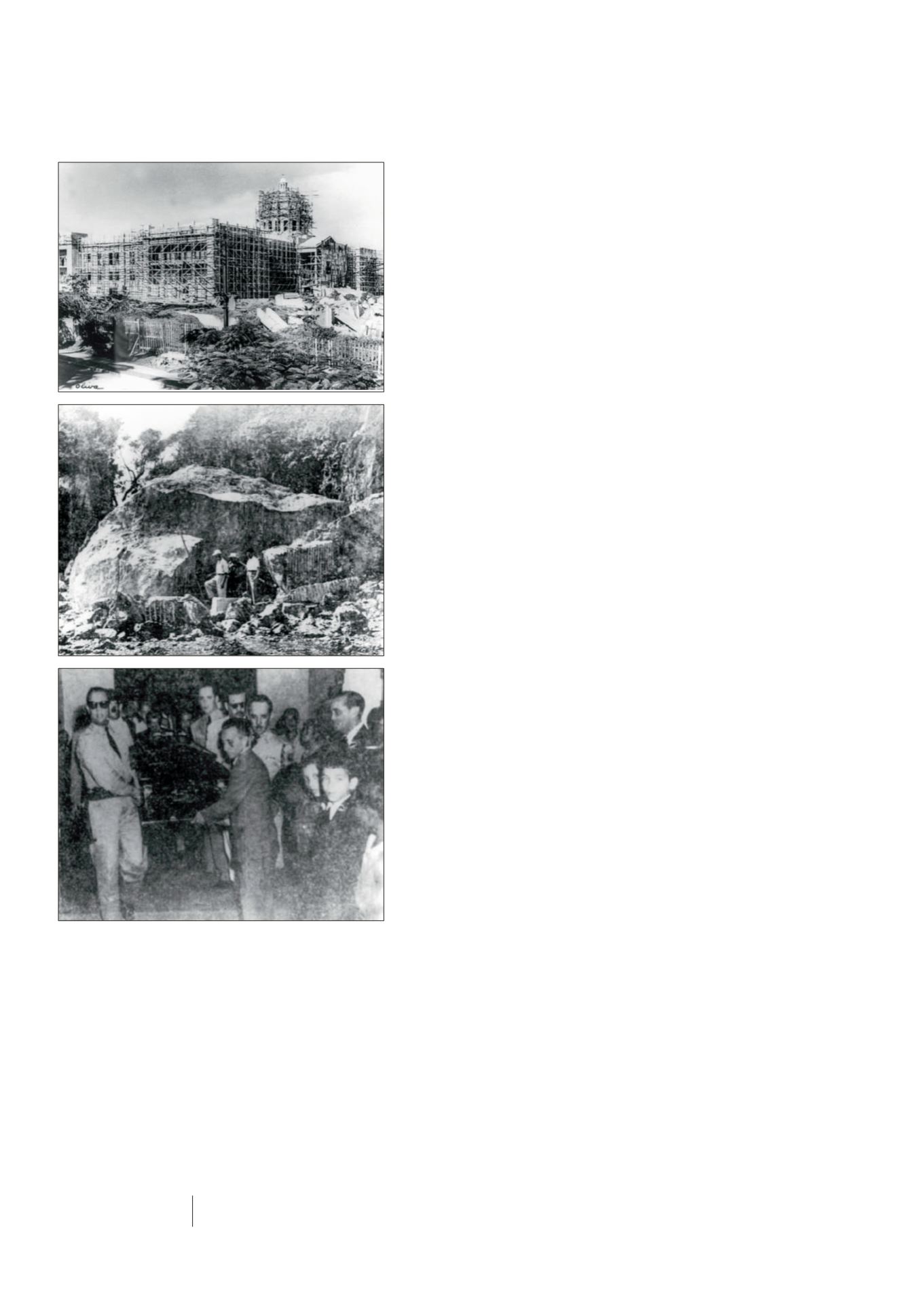
274
El ingeniero Guido D’Alessandro y la construcción del Palacio Nacional
nación emergente, era el fiel reflejo del aislacionismo en que la habían hecho
vivir los acontecimientos políticos de los últimos años.
24
El proceso físico de transformaciones en Santo Domingo era muy pausado,
sin que tuviera siquiera mínimamente un ritmo que le permitiera trazarse
una meta inmediata en su propio horizonte y destino. Entre el surgimiento
del Estado independiente que proclama la República (1844), por ejemplo,
la convocatoria al Concurso Mundial para el diseño y construcción del
Faro Monumental a la memoria de Cristóbal Colón, acontecido en 1928,
25
y asumido este llamado a concurso como punto de partida de un proceso
reivindicativo de la actividad arquitectónica que había sido casi nulo,
26
transcurre un largo lapso en que fue muy poco lo que se pudo edificar en
todo el territorio nacional y que al mismo tiempo lograra tener carácter
permanente y trascendente, que pudiera quedar con persistencia tal que se
pudiera registrar en la memoria colectiva de los dominicanos. Es en la fértil
y en consecuencia próspera región del Cibao donde se tuvieron, quizás, los
más elocuentes pero a la vez modestos ejemplos de una incipiente arquitectura
representativa del avance económico de los sectores empresariales y sociales
en emergencia.
Las ciudades mediterráneas de Santiago, capital regional; La Vega, San
Francisco de Macorís y Moca, cabeceras de provincias, con sus centros
cívicos (plazas, templos y edificios institucionales) y la infraestructura
de transporte que facilitaba el ferrocarril, se permiten el lujo de asumir la
representación formal e ideológica de un marco referencial que signa los
finales del siglo
xix
y que sigue, formalmente, acusando gran dependencia
con las metrópolis europeas.
Baste citar el Palacio Consistorial de Santiago para comprender la
grandilocuencia que se buscaba con la representación simbólica de su
arquitectura; incluso, antes que Santo Domingo perfilara como la villa en
ascenso, San Pedro de Macorís, en la región Este, guiaba los destinos del
progreso y el desarrollo empresarial y comercial por senderos de prosperidad,
evidente en el gran auge constructivo y por ende arquitectural que se
verificaba allí.
No es hasta principios del siglo
xx
cuando Santo Domingo asume la
dirección y guía del desarrollo físico-urbano de las localidades dominicanas.
A diferencia de las ciudades mediterráneas anteriormente citadas, Santo
Domingo y San Pedro de Macorís, localidades del Sur, apoyadas por el
recurso del cabotaje marítimo que permitía las exportaciones e importaciones, aunque mínimas, desplegaron
un poder económico que lograron capitalizar con el surgimiento de la industria de la caña de azúcar, un
bien exportable que rápidamente se constituyó en eje del desarrollo laboral que impulsó el progreso durante
los próximos sesenta años y concentró el capital en ellas, polarizando el empuje económico entre el Cibao y
el Sureste. En este marco de sustentación ambiental, el aparato de poder político que gobernaba férreamente
todo el país, fortalecía su imagen al través del recurso plástico-formal de la arquitectura puesta al servicio
del Estado. Apoyado en una acción demagógica que le era cónsona con su espíritu nacionalista, surgido,
contradictoriamente, de su propia formación militar por parte de los Estados Unidos, el dictador Trujillo hace
votos de fingida humildad y prefiere dirigir los destinos nacionales, en sus primeros años de Gobierno, desde
un vetusto edificio heredado del casco fundacional de la ciudad. Era una lección y práctica de falsa modestia
Construcción del
Palacio Nacional.
Cantera de mármol,
Villa Ramfis, Samaná.
El entierro del
ingeniero Guido
D’Alessandro.
Momento en el que el
ataúd está siendo
retirado de la Iglesia
de San Juan Bosco
hacia el cementerio.