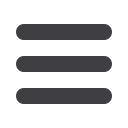276
El ingeniero Guido D’Alessandro y la construcción del Palacio Nacional
formatos y técnicas de presentación, que fueron mostrados en los
salones del Palacio del Arte y del Buen Retiro (28 de abril de 1929).
A. K
esley
,
Concurso
cit., p. 155
6
Tras el azote del ciclón de San Zenón, el 3 de septiembre de
1930, diversas labores de reconstrucción fueron llevadas a cabo en
todo el territorio dominicano, principalmente en la ciudad capital,
casi totalmente destruida por el paso del meteoro sobre su núcleo
urbano. Del Toro Andújar propuso ideas que no fueron tomadas
en consideración, entre ellas la recuperación de las franjas paralelas
a la muralla para crear un parque lineal de protección de las mismas.
Pero sus ideas, más que urbanas, fueron interpretadas como políticas
y en consecuencia ignoradas con gran desplante, al extremo de que
debió partir hacia el exilio en Caracas donde murió el 8 de marzo
del 1953. Había nacido el 1 de julio de 1892. Archivos del Grupo
Nuevarquitectura (
G
na
).
7
Joseph Lea Gleave había nacido en Cheshire, Inglaterra, en 1907.
Fue director de la Escuela de Arquitectura de Manchester, donde
estudió la carrera. Murió el 10 de enero del 1965 (foto en la «Revista
La Española 92», n. 3, octubre 1988, de la Comisión Dominicana
del Quinto Centenario del Descubrimiento y Evangelización de
América).
8
El arquitecto Dunoyer de Segonzac, autor junto a Pierre Dupré
del proyecto ganador de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la
Altagracia, en Higüey (1944), en una entrevista que nos concediera
en 1982 (Grupo Nuevarquitectura Inc.,
G
na
, en compañía del
arquitecto Omar Rancier) nos narró que el dictador le pidió un
templo similar pero de mayor tamaño, para ser construido en ese lugar.
De Segonzac le alegó que en realidad el santuario estaba en Higüey y
no en Santo Domingo. Archivos del
G
na
.
9
M.
de
J. M
añón
A
rredondo
,
Viejos nombres de terrenos y lugares
del Distrito Nacional
, en «Listín Diario», 17 de agosto de 1983, p. 11.
10
El arquitecto inglés Joseph Lea Gleave, ganador de la segunda
etapa del concurso, dilucidada en Rio de Janeiro, 1931, entregó los
planos definitivos en 1948. Archivos del
G
na
.
11
Ver «Revista Municipal del Distrito», julio-agosto de 1942.
12
El licenciado Giuseppe Rímoli, en conversaciones informales sobre
la construcción del Palacio Nacional, nos narró evocaciones muy
íntimas, relacionadas con sus más cercanos familiares, inmigrantes
italianos que debieron separarse, unos quedándose en República
Dominicana y otros siguiendo viaje hasta Brasil. Su padre, Humberto,
que había llegado desde Italia en 1935, trabajó como jefe de almacén
de la obra y su tío César, llegado desde Brasil en 1922, lo hizo en
calidad de secretario personal del ingeniero D’Alessandro.
13
Ver
B. V
ega
,
Nazismo, Fascismo y Falangismo en la República
Dominicana
, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo
1985.
14
El arquitecto Romualdo García Vera había trabajado, además,
junto a Antonin Nechodoma (1889-1928), de origen checoslovaco y
nacionalizado norteamericano, y Benigno de Trueba y Suárez (1887-
1948) en la restauración v consolidación del campanario central del
templo de San Pedro Apóstol de San Pedro de Macorís a finales de la
década del veinte. Su cuerpo sin vida fue encontrado baleado, el 30 de
noviembre del 1935, cuando aparentemente se dirigía hacia la obra del
Edificio Diez, donde laboraba con De Trueba. Archivos del
G
na
.
15
M
añón
A
rredondo
,
Viejos nombres
cit.
16
SilviaHernández de Lasala, arquitecta e investigadora venezolana en
su didáctico texto titulado
Malaussena
(editorial Ex-Libris, Fundación
Pampero, Caracas 1990) que versa sobre la obra de la influyente
familia de arquitectos venezolanos Antonio y Luis Malaussena, en los
capítulos
La Representación Urbana del Proyecto de la Nueva Sede del Poder
Ejecutivo
(pp. 300-311) nos hace rememorar similitudes surgidas de la
herencia del lugar, la costumbre del sitio y el arraigo pre-existencial
para el caso de Santo Domingo, analizar la relación entre la ciudad
y el edifico sede del Gobierno nacional. Leamos lo que ella escribe:
«
Aunque el Palacio de Miraflores existente no fue concebido originalmente
como sede del Gobierno, sino como residencia privada de Joaquín Crespo, se
puede afirmar que desde mucho antes de 1950 esa edificación constituía ya, tanto
para el hombre común como para aquel que abrigara esperanzas de alcanzar la
primera magistratura, el símbolo de la máxima jerarquía del poder, representado
en Venezuela por la figura del Presidente de la República
».
17
R. S
egré
P
rando
,
Atributos de la centralidad urbana: los símbolos de las
estructuras del Estado Burgués
, en
Las Estructuras Ambientales de América
Latina
, Siglo
xxi
Editores, Madrid 1977, pp. 134 y 135.
18
Para mayores informaciones sobre el particular, recomendamos la
lectura del texto
Arquitectura Dominicana en la Era de Trujillo
, elaborado
por el arquitecto Henry Gazón Bona (1909-1982), mayor del Ejército
Nacional, prolífico constructor de origen francés que diseño una
enorme cantidad de edificaciones institucionales durante el régimen
dictatorial de los Trujillo. A él se deben, entre otras no menos notables
obras, los prototipos de «palacios» del Partido Dominicano, el
«Monumento a la Paz de Trujillo», actual «Monumento a los Héroes
de la Restauración» (o simplemente «Monumento de Santiago») y el
Castillo de El Cerro, en San Cristóbal. Una relación pormenorizada
de las obras de ese período puede ser consultada leyendo los tomos
I
y
II
de
Las Obras Públicas en la Era de Trujillo
(Colección «La Era de
Trujillo: 25 años de historia dominicana»), de 1955, elaborada por el
ingeniero Juan Ulises García Bonnelly.
19
Ver «Revista de la Secretaria de Interior, Policía y Marina», 1,
septiembre 30 de 1927.
20
En su inmejorable obra
Historia Crítica de la Arquitectura Moderna
cit., Kenneth Frampton, en la segunda parte de su trabajo aborda
La arquitectura y el Estado. Ideología y representación. 1914-1943
(p. 212)
y acota lo siguiente:
«La tendencia modernista de reducir toda forma a la abstracción,
creó una modalidad insatisfactoria en la cual representar el poder y
la ideología del Estado. Esta inadecuación iconográfica justifica en
gran parte la supervivencia de un enfoque historicista del edificio en
la segunda mitad del siglo
xx
. Se debe a Henry-Russell Hitchcok,
cohistoriador, hace ya largo tiempo, la percepción de la necesidad de
reconocer la persistencia de esta tradición residual. Sin embargo, su
término “la nueva tradición”, acuñado en 1929 en un esfuerzo para
distinguir cierta tendencia conservadora en las obras de los pioneros,
apenas ha resistido la prueba del tiempo... En un sentido general,
el término puede ser tomado como
prueba de la impotencia de la forma
abstracta para comunicar
» (sic). Subrayado de Emilio José Brea García.
21
Situado en los límites barriales de la «Ciudad Nueva» y el ensanche
«La Primavera» enfatiza subliminalmente el futuro discurso de
las formas publicas-abiertas y es resuelto con el discreto encanto
de un aterrazado que se presenta hacia el sur, buscando las vistas
predominantes del mismo para rematarse al centro, en su punto más
alto, con una alberca que replica las aguas. Hubo allí una fuente
majestuosa que daba paso al cierre edificado de instalaciones de apoyo
en un solo nivel, rodeado por arcadas y con sólidas paredes desprovistas
de colores. El Parque es esencialmente infantil, verificación que
permiten hacer sus contrahuellas que ascienden suavemente por los
desniveles del pavimento.
22
Multipiso de masa novedosamente curvada en la reverente
esquina de la histórica calle El Conde (de Peñalba), gestual acierto
que disminuye su presencia en el nivel bajo y resana hacia planos
profundos sus superficies verticales para dar la tímida sensación de
suspensión al resto de la edificación que se levanta discreta hasta los
cinco pisos. Al mismo tiempo dota a la acera de un pasaje cubierto
en moderna alusión a las antiguas arcadas, aunque esta vez lo hiciera
con el recurso del voladizo estructural y no con los soportes de las
columnas que se quedan más retiradas, dejando el protagonismo a las
masas de los primeros planos.
23
Su obra cumbre. Ponderada y afamada sobre todas las edificaciones
de la época no solo en territorio nacional, sino más allá, donde
sirvió de inspiración. Su impacto trasciende en la historia local y
regional (de la arquitectura del Caribe y las Antillas). Demolido
en 1985 tras una ardorosa polémica que involucró intereses
económicos y políticos de turno, el inmueble era una testimonial