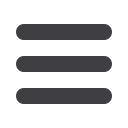317
Marcio Veloz Maggiolo
que la segunda carta llega al autor en una traducción francesa que fue traída desde Italia en el siglo
xix
por
un antepasado suyo. En
La vida no tiene nombre
(1965), estamos en el Este dominicano durante la invasión
norteamericana de 1916 y un gavillero, Ramón «El Cuerno», nos cuenta su vida, tribulaciones y razones,
antes de que lo fusilen. Otra vez un personaje habla directamente: hijo de una sirvienta haitiana y objeto de
discriminación social, se opone a las fuerzas de ocupación para demostrar que es «más dominicano» que otros
y lucha por la soberanía nacional. Así descubre el servilismo y la cobardía de sus compueblanos, que se venden
a los gringos. Ramón mata a su abusivo padre y cae en la trampa tendida por su hermano, quien lo entrega a
los norteamericanos por bandido y hereda la propiedad. El fracaso personal se inserta en el fracaso colectivo de
los rebeldes que se ven forzados a comportarse como malhechores.
Ya en esta primera fase de la producción de Marcio Veloz Maggiolo (estudiada por Nina Bruni), de corte
existencialista, se nota la problematización de la historia cuando se mira con los ojos de protagonistas
silenciados. Si damos un salto ahora a las obras de la madurez, ambientadas en Villa Francisca, el barrio
capitalino en que el autor vivió su infancia y juventud, hallaremos unas estructuras múltiples en las que la
realidad es muchas realidades, y se hace así más rica, llena y contradictoria. Por ejemplo, en la novela
Ritos
de cabaret
(1991, estudiada por Fernando Valerio-Holguín, Pedro Delgado Malagón y otros),
el trasfondo
autobiográfico contribuye a poner en marcha un prodigioso mecanismo colectivo, un coro capaz de mezclar
el chisme y el impulso lírico, los precipicios visionarios individuales y el fresco general de una época y una
sociedad, salpicada de nombres de calles y de músicos.
La pluma de Veloz Maggiolo se mueve por el zumbido de una memoria heterogénea y a veces incoherente, con
su cronología simultánea que hace coexistir los tiempos proponiendo una consecuencialidad más compleja. Así,
en estas páginas, la voz del testigo principal se alterna con la de un narrador externo, con extractos de diarios y con
la voz del cronista del barrio, Persio, depositario de recuerdos y en buena medida
alter ego
del autor. Y al final, se
llega incluso a insinuar la posibilidad de que toda la madeja de las historias no es sino el resultado de la locura.
Pero esta fragmentación del discurso no lo desconecta hasta el punto de reducirlo al nivel de disparate, muy por el
contrario, la multiplicidad de reflexiones nos devuelve de manera más vívida la balada popular que describe una
nación a través de un barrio y su lugar clave: el cabaret, mezcla de bar, salón de baile y burdel.
Y es que, indudablemente, el cabaret es el reino del bolero, mezcla de música callejera, de alcohol y penumbra;
danza hecha de seducción y languidez, que se baila sobre un azulejo, persiguiendo a la amada, asediados por
el olvido y el abandono. El bolero es la forma de conocimiento de Papo Torres, que obliga a los clientes de su
restaurante a escuchar los éxitos del pasado mientras vierte nuevo licor en las botellas de los años ardientes. Y
es también la escuela de Papo Junior y la banda sonora de la muerte de Samuel Vizcaíno, durante los heroicos
días de la resistencia popular.
La novela se desarrolla en los últimos años de la tiranía trujillista y culmina en la guerra civil de 1965, una
coyuntura clave en la historia dominicana reciente. A pesar de la derrota, después de 1965 ya no fue posible
detener la toma de conciencia y la demanda de derechos civiles, que puede florecer como los versos de una
canción entre las mesas de la precariedad, en el abrazo de la danza, en la tenacidad de la pasión.
Hay una sensación de fatal ciclicidad en el hijo que repite la historia de su padre hasta el incesto, ayudándole
incluso físicamente a recuperar su amor más remoto y fundamental. Y hay un sentimiento de desesperación
en la derrota de la dignidad democrática. Pero en el torbellino de la narración los símbolos son sabiamente
abiertos y versátiles: el cabaret, maraña de música, sexo y política, es la imagen de la nación prostituida, pero
es también un espacio de libertad, disentimiento y rebelión. Y el bolero no es solo nostalgia, sino también una
forma de entender los acontecimientos y soñar con el futuro.
Otro símbolo musical, profundamente dominicano y ambivalente, en el sentido que puede transmitir rebeldía
u opresión, aceptación o disconformidad, es el merengue. Y Marcio Veloz Maggiolo dedica
El hombre del
acordeón
(2003) a un virtuoso del merengue, Honorio Lora, que enseñó a bailar al propio dictador (ese ritmo se
consideraba una especie de banda sonora oficial del régimen). En la novela, se narra la muerte del acordeonista